Aequitas: La muerte tiene permiso
Tercer texto rescatado, publicado originalmente en aequitas, Revista del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, número 4, septiembre-diciembre de 2013.
En un momento
clave de Los imperdonables (1992),
acaso la obra cumbre como actor y cineasta de Clint Eastwood, el desalmado
matarife William Munny (Eastwood himself), le dice al (dizque) audaz asesino a
sueldo “The Schofield Kid” (Jaimz Woolvet) que eso de matar a un hombre no es
tan fácil, pues a la víctima “le quitas todo lo que tiene y también todo lo que
tendrá”.
La frase es herética, viniendo
de los labios de Munny, un hombre que a lo largo de su vida, ha matado a hombre,
mujeres, niños y “a todo lo que alguna vez se arrastró o caminó sobre la
tierra”. Él sabe lo que es matar: nadie se lo ha contado. Y ha llegado el
momento de que cada muerte le pesa. De todas formas, en Los imperdonables Munny volverá a matar con auténtica saña, en una
explosión de rabia vengadora de la que no podremos despegar los ojos.
Munny no se hace ilusiones ni engaña a nadie. Lo suyo no es la
justicia. Así pues, cuando está a punto de matar al atrabiliario sheriff Little
Bill (formidable Gene Hackman), le aclara que morir como va morir él, de un escopetazo en el
rostro, “no tiene nada que ver con merecerlo o no”. Lo que quiere Munny es
venganza, no justicia.
¿No es más o menos lo mismo la pena de muerte legalizada y
burocratizada?
Sí matarás
Esta última pregunta se hace el joven abogado Piotr Balicki
(Krzysztof Globisz) al inicio del quinto episodio de la teleserie polaca El decálogo (1989), dirigida por
Krzysztof Kieslowski. En ese capítulo, titulado “No Matarás” –que se estrenó en
una versión un poco más extensa en formato cinematográfico en todo el mundo-,
Kieslowski y su coguionista Krzyzstof Piesiewicz nos muestran, por un lado, la
firme oposición del abogado Balicki a la pena de muerte, que considera una venganza
legalizada, “un castigo que proviene del Estado en nombre de ¿quién?” mientras,
por otra parte, se nos presenta un crimen arbitrario, sin razón de ser, sin
lógica alguna, nomás porque sí: un día cualquiera un jovencito veinteañero
llamado Jacek (Miroslaw Baka) asesina a un taxista (Jan Tesarz), ¿para robarlo?
Las dos narraciones paralelas con las que inicia el filme
desembocarán, hacia el desenlace, en el encuentro del idealista abogado con el
confundido asesino, quien sabe que será ahorcado legalmente a tal día y a tal
hora. Jacek se encuentra perdido: aunque Balicki le asegura que el Estado lo
está castigando por lo que hizo y no por lo que es, el muchacho le contesta
simplemente que “es lo mismo”.
En efecto, el humanista y pesimista Kieslowski –y no hay contradicción en ello- nos presenta la confusión que sufre el asesino, pero también el
abogado. ¿Cuál es el sentido, más allá de la venganza, de que el Estado le
quite la vida a Jacek? ¿Se soluciona algo haciéndolo?
Al final, cuando todo ha terminado, cuando el asesino ha sido
(legalmente) asesinado, un devastado Balicki, lloroso y enfurecido, solo
acierta a repetir como mantra, una y otra vez, “te odio, te odio, te odio, te
odio, te odio…”. Pero, ¿a quién? ¿A su profesión, que ha servido para legalizar
una muerte más con su fallido trabajo como abogado defensor? ¿Al Estado con su
fría lógica procedimental? ¿A la naturaleza humana misma, que hace que un
asesinato se cometa y que a este crimen le siga otro, sólo que
instrumentalizado/racionalizado?
Kieslowski solo puede compartir con nosotros y a través del ángel?
interpretado por Artur Barcis –la misma presencia que aparece, como testigo
mudo, en casi todos los demás capítulos de El decálogo- su profundo desconcierto. Barcis, vestido como cualquier
trabajador del Ayuntamiento, ve fijamente a Jacek antes de que cometa el
crimen, casi rogándole con la mirada y con un grave movimiento de su cabeza,
que no lo haga. Que no mate. Imposible: Jacek es lo que hace. O lo que hará. Y
el Estado, llegado el momento, cumplirá con su “deber”.
En el abismo de la ley
El mismo desconcierto muestra el sacerdote Richard López al inicio
del documental Into the Abyss: a Tale of
Death, a Tale of Life (EU-GB-Alemania, 2011), dirigido por Werner Herzog.
López describe paso a paso su tarea al acompañar a los condenados a muerte
hasta el momento preciso de su ejecución por inyección letal cuando, incluso,
si ellos lo permiten, el sacerdote toma del tobillo al condenado para
despedirlo con el último contacto humano posible.
Herzog, fiel a sí mismo, interrumpe al casi lloroso López para
preguntarle en off, con su inconfundible acento germano, por qué Dios
permite que suceda esto. López, mirándolo fijamente, solo acierta a responder
“no lo sé”. Por supuesto que no lo sabe. Es más: nadie lo puede saber. Pero por
eso mismo el tema le interesa a Herzog.
El cineasta bávaro no juzga ni editorializa. Aunque deja claro desde
el inicio que está en contra de la pena de muerte, Into the Abyss no es un alegato en contra del asesinato legal de
los criminales. Es algo más difícil: un intento de explorar la inasible
naturaleza humana, un acercamiento a un grupo de personajes unidos por la
violencia, el dolor y la muerte.
Michael James Perry, un sonriente niñote, tiene diez años esperando
morir en la cárcel de Huntsville, Texas. En el 2001, él y un tal Jason Aaron
Burkett, mataron a una mujer, a su hijo y al mejor amigo de él, aparentemente
porque querían manejar el Camaro rojo que poseía la víctima. Días después del triple
asesinato, Michael y Jason fueron capturados, juzgados y condenados, el primero
a la pena de muerte y el segundo a la prisión perpetua, gracias a que el papá
de Jason, Delbert Burkett, otro presidiario igual que el hijo, logró conmover a
los miembros del jurado echándose la culpa de su fracaso como padre.
Herzog da por hecho que los dos son culpables y, por las evidencias
mostradas en la cinta, nadie duda de ello. El documental no se entretiene
demasiado en los hechos policiales: lo que le interesa al director de Fitzcarraldo (1982) no es descubrir
nueva evidencia de un caso juzgado y sentenciado, sino dotar de voz a todas las
personas involucradas en este absurdo, arbitrario, estúpido, triple asesinato. Es
decir, Herzog habla con las víctimas pero también con los victimarios y quienes
los rodean.
Así pues, frente a cámara, llora una hermana e hija de las víctimas
pero, también, el culposo papá de Burkett quien lúcidamente y tras las rejas,
explora en qué momento su vida se fue al caño, prefigurando el fatal destino de
su propio hijo que, en el mejor de los casos, podría merecer la libertad bajo
palabra en el año 2041.
Herzog se niega a todo discurso aleccionador, a toda explotación
morbosa e, incluso, cuando muestra que Jason Burkett se ha casado dentro de la
cárcel y que, de hecho, espera un hijo –¿pero cómo, si no se permiten visitas
conyugales?, ¿fue por inseminación artificial?, ¿se contrabandeó su semen para
embarazar a su esposa?-, el cineasta deja las preguntas sin respuesta,
asombrado, acaso, por esa invencible “urgencia de la vida”, que es el título
del último segmento de este documental.
Anoté antes que Herzog está en contra de la pena capital, aunque no insiste
en ello. Y es que no es necesario: la entrevista a Fred Allen, un excapitán de
la Marina que dirigió más de 120 ejecuciones en esa misma prisión en
Huntsville, lo dice todo. Cierto día, después de ejecutar a Karla Fraye, la
primera mujer asesinada con inyección letal, Allen no pudo seguir haciendo ese
trabajo.
¿Quién es el auténtico condenado? ¿El individuo que va a ser
ejecutado –y Perry fue inyectado letalmente ocho días después de platicar con
Herzog- o los verdugos como Allen, quienes tienen que vivir el resto de sus
vidas con las decenas de asesinatos legales en su memoria?
El perdón
Acaso no hay nada que hacer. O acaso sí. Tal vez para aspirar no tanto
a una solución pero sí a cerrar ese interminable círculo de crímenes,
resentimientos, odios y asesinatos legales que muestra Herzog en Into the Abyss, habría que buscar no tanto
en la ley sino en lo mejor que nos puede ofrecer la naturaleza humana.
Algo por el estilo propone, desde una posición cristiana/humanista
militante, Pena de muerte (Dead Man
Walking, EU, 1995), la cinta ganadora del Oso de Oro a la Mejor Película
y del Oso de Plata al Mejor Actor en Berlín 1995, segundo largometraje del
actor/guionista/realizador Tim Robbins.
Nueva
Orleans. La monja católica Helen Prejean (Susan Sarandon, oscareada por este
papel) recibe una carta de un preso condenado a muerte, Matthew Poncelet (Sean
Penn), acusado de haber participado en la violación y el brutal asesinato de
una pareja de adolescentes. Poncelet le pide ayuda para conseguir el perdón,
pues asegura que es inocente y que su compañero, sentenciado a prisión
perpetua, fue el único victimario de la pareja de novios. Aunque en un inicio
Helen se siente repelida por Poncelet y cree que él la está manipulando, la
monja trata de ayudarlo en sus apelaciones y peticiones de clemencia, y después
que éstas fallan, se convierte en su consejera espiritual, buscando que el
criminal acepte su responsabilidad en los hechos, para así redimir su alma
frente a la ya inevitable muerte.
Contada así,
la cinta pareciera un tremebundo melodrama en donde un horrendo criminal -"un
animal", como lo llaman los padres de los muchachos asesinados- es salvado
de la hoguera del infierno por la intervención de una verdadera santa. Una
película pues, didácticamente cristiana sobre el verdadero valor del
arrepentimiento. Sin embargo, creo que Pena
de muerte es y sigue siendo algo más complejo que esto.
El Poncelet
de Sean Penn no es un animal, pero tampoco es una blanca palomita. Es un
delincuente que en un momento de drogas y alcohol asesinó y violó a dos
adolescente. Fue un asesinato brutal y Robbins, como cineasta, nunca intenta siquiera
explicarlo. Porque, ¿algo como lo que ha hecho Poncelet tiene explicación? Otra
vez: Kieslowski y Herzog dirían que no.
Sin
embargo, Robbins tampoco olvida que Poncelet es un ser humano: tiene una
familia que lo quiere, una madre que lo adora, tiene buenos recuerdos de su
padre muerto. Es capaz de reír abiertamente, pero también de portarse como un
monstruo sin entrañas. En los diferentes matices del personaje creado por Sean
Penn, reside la misma provocación moral que nos planteaba Kieslowski. El Estado
va a asesinar a un criminal que efectivamente es culpable, pero... ¿esto tiene algún
sentido?
En la secuencia
final de la ejecución de Poncelet, Robbins, inteligentemente, intercala las
escenas del asesinato de los muchachos con las escenas de los preparativos para
aplicarle la inyección letal al condenado. Robbins nos hace ver lo frío e
inhumano de la ejecución legal y, al mismo tiempo, lo cruel y dantesco de la
ejecución de los dos inocentes en manos de dos monstruos drogados y borrachos.
Las imágenes fantasmagóricas de los jóvenes inocentes se superponen, incluso, a
la imagen del presidiario ultimado por el Estado, como si la sombra de la
muerte hubiera reunido por fin a las víctimas con el victimario.
Robbins
dirige con sabiduría y contención, dejando que sus actores lleven la carga más
pesada sobre los hombros. Y se agradece esa decisión a la luz del trabajo de
Sarandon y de Penn pero, también, del resto del reparto. Quien brilla
especialmente en la última parte de la película es Raymond J. Barry en el papel
del señor Delacroix, el padre de Walter, uno de los muchachos asesinados por
Poncelet y su amigo.
En una
escena clave, Delacroix le cuenta a Helen cómo ha sido destruida su vida
después del asesinato de su hijo. De improviso, el rostro duro pero agotado de
Delacroix se ilumina y éste empieza a contar los momentos felices que vivió con
su hijo: cuando empezó a caminar, las risas compartidas, los accidentes
infantiles que sufrió en la casa. En este momento, la cámara de Roger Deakins,
que ha tomado la escena muy funcionalmente, se va alejando en un suave
movimiento de dolly hacia atrás, como respetando de improviso el dolor y la
alegría del viejo. Es una escena vibrante y conmovedora; la escena de un
verdadero maestro, y me refiero no sólo a la cámara del gran Deakins o a la dirección
de Robbins, sino a la actuación de Barry.
Por
supuesto, si usted recuerda la película, Poncelet se redime al final de cuentas.
Pero estamos muy lejos del happy-end.
Falta que los familiares de las víctimas se rediman también. Que alejen el odio
de sus vidas y de sus corazones. "No creo tener fe", confiesa
Delacroix, todavía odiando al asesino ya legalmente asesinado. "No se
trata de tener fe, sino de trabajar por ella", le contesta Helen.
Una imagen
final nos muestra a la monja rezando junto con Delacroix. El trabajo para su
redención ha empezado. Le espera un camino duro. Acaso no haya otra solución
más que esta: el aferrarse a la posibilidad del perdón. El vivir devastado por
el dolor y, aun así, con la posibilidad de la esperanza.




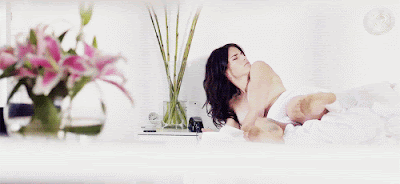
Comentarios
"por qué Dios permite que suceda esto. López, mirándolo fijamente, solo acierta a responder “no lo sé”. Por supuesto que no lo sabe. Es más: nadie lo puede saber. Pero por eso mismo el tema le interesa a Herzog." ¿Y si te dijera que si se puede saber?